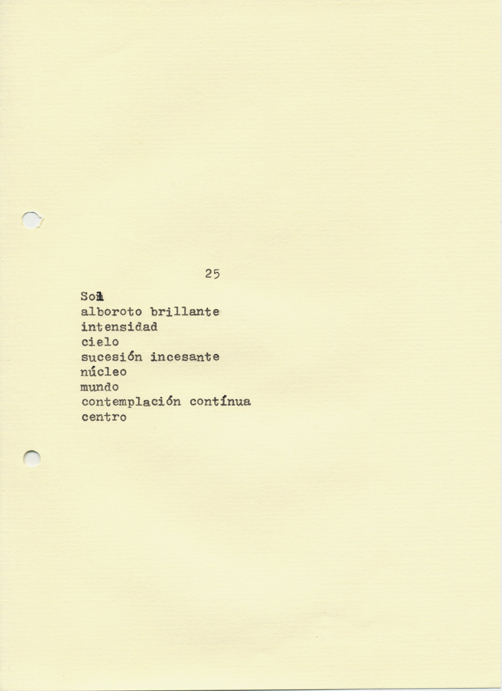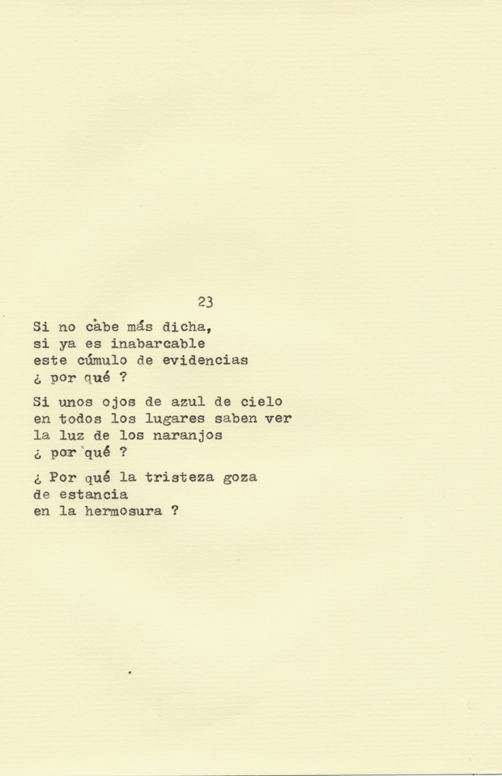LORENZO Y EL SALTO. Por Rafael Rodríguez González (De la serie «SUCESOS», Homenaje tardío a «EL CASO»)
Foto: ODP 2011
Si lo ocurrido en la puerta del bar Garvi no mereció la atención ni siquiera de los medios locales (y todo porque no hubo víctimas que lamentar gracias a mi temple), la misma suerte corrió lo que enseguida cuento, y eso a pesar de que en este caso sí hubo una víctima, por más que el muerto, para todo el mundo, no llegara a alcanzar tal consideración.
No puedo dar detalles. Ni nombres ni localizaciones puedo señalar, porque el caso (que, ya digo, periodísticamente nunca llegó a serlo) podría reabrirse y encontrarme así yo en una situación que, primero, nada resolvería a estas alturas; en segundo lugar, que me perjudicaría tanto como pueden ustedes imaginar: molestias mil, habladurías, preguntas por la calle, visitas de la policía, idas y venidas al juzgado…
Lorenzo (vamos a llamarle así) era un hombre viejísimo. Piel y huesos formaban ya en él un todo casi único, si no fuera por las vísceras que aún mantenían en pie el conjunto. Si tenemos en cuenta que fue sargento en la Guerra de España (elevado a ese grado porque sabía leer y escribir), y que murió en 2009, podemos hacernos una idea de su edad final. No obstante, sus palabras evidenciaban una lucidez, si no Joseluisampendrina, sí mayor que la de muchos seres de mucha menos edad. Lorenzo había vivido siempre solo. Su vida laboral no ocuparía, la verdad, ni una milésima parte de la mitad de un A-4, y su afición más conocida era dar de comer a un gran número de gatos. (Es curiosa la coincidencia, que no será más que eso, coincidencia, de que casi todas las personas más que abúlicas tengan tanto cariño a los gatos, los abúlicos por excelencia). Por otra parte, Lorenzo tenía fama, como tantas otras personas de parecido estilo de vida —en algunos casos ha resultado cierto— de guardar una buena morterá, cuya procedencia nadie, entre quienes le asignaban tanto dinero oculto, sabía determinar.
Como yo pasaba a diario por la calle en que tuvo su penúltimo domicilio, y desde siempre nos habíamos tratado, a veces me llamaba para que le ayudara a cambiar la bombona, o para cualquier otra pequeña faena que requiriera de alguna fuerza física superior a la suya, es decir, de cualquier fuerza física. Al entrar en aquella casa me daba la impresión de que si yo diera un salto, al caer, con mis cien kilos largos, caerían también por lo menos algunos tabiques y hasta un techo que siempre evité tener encima ni por un momento. Recuerdo perfectamente que comenté a varias personas ese detalle, o impresión, de que parte de la casa podía caerse tan sólo con pegar un salto.
Aquella casa se vendió y Lorenzo estuvo a punto de quedarse en un sitio tan acogedor como lo es la calle. Por consejos jurídicos que le dieron, el propietario saliente arrendó para Lorenzo dos habitaciones dentro de una casa destinada a la demolición en cuanto lo exigiera la posibilidad de edificar. Era una casa sin vecinos próximos, aislada; podríamos decir que casi en medio de un desierto residencial. Pero, como ya remitía la fiebre edificadora, Lorenzo habitó en aquel reducto dos años más.
Desde entonces no vi más a Lorenzo por la calle. Antes me lo encontraba a la salida del supermercado más próximo, cargado con unas bolsas semivacías, que, aun así, me parecían excesivas para aquellos brazos tan escuálidos, en los que lo único que sobresalía eran las venas cansadas de sangre y sobre todo de serlo. «Oye, ¿sabes algo de Lorenzo?», preguntaba a algunos conocidos. Nada sabían. Lorenzo hacía mucho tiempo que había pasado al departamento del olvido colectivo. Casi todos ni siquiera caían en la cuenta de quién era o había sido. Bueno, alguno decía: «¡Ese tiene que estar criando malvas desde hace unos cuantos años!».
Un día lo sacaron, después de varios de fallecido, de entre los escombros de aquella su última residencia (que estaba lo mismo de ruinosa que la penúltima). ¿No creen ustedes, como yo, que alguien pudo saltar, haciendo caer algunos de los elementos de la casa? Pero, ¿cómo encontrar al culpable ahora, después de tanto tiempo? ¿Cómo dar con el desaprensivo que creyera lo de que Lorenzo estaba «forrado»? Pero lo que más me ha impulsado a escribir sobre esto es el despecho que me produce que un caso como este no se haya tratado en la prensa y haya pasado prácticamente inadvertido. Desde luego, en otros tiempos no hubiera ocurrido así. Pero como ahora hay tanto material fácil en la televisión y en los demás medios, no hay espacio para estos casos tan enigmáticos.
MANOLITO. Por Rafael Rodríguez González (De la serie «SUCESOS», Homenaje tardío a «EL CASO»)