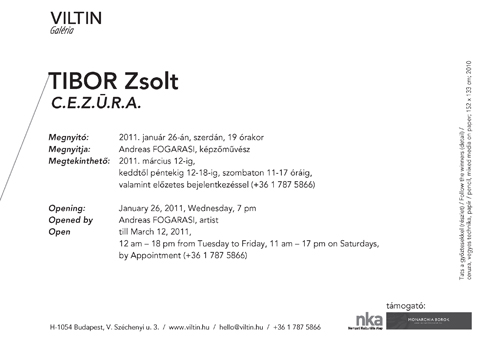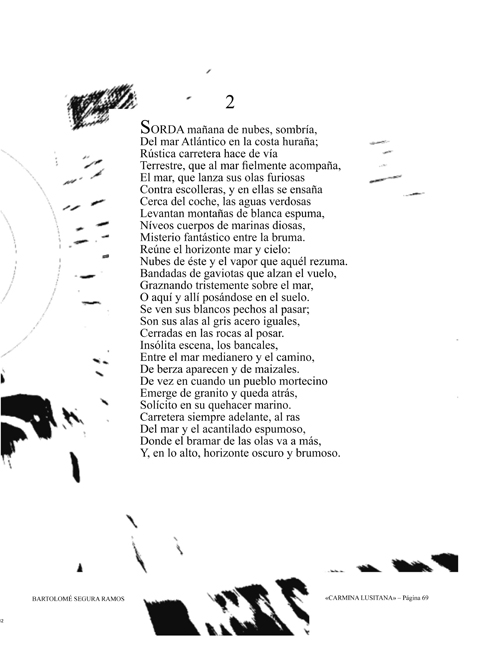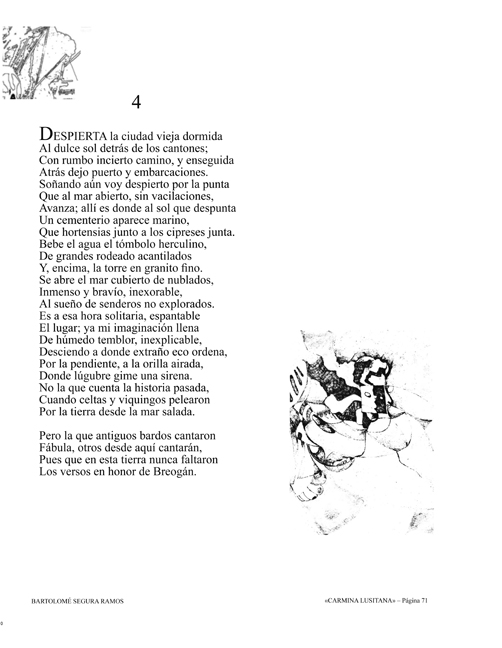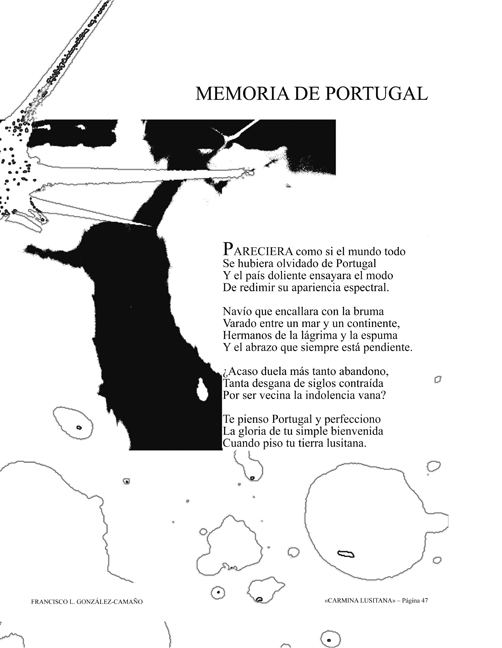Agustín, hermano del Chiva, con Manolo «El Poeta de Alcalá»
Esta vez, que puede ser la única, vamos a hacer un sumario forzosamente incompleto —ni mi edad, ni lo esquelético de mis fuentes, además del espacio disponible, permiten otra cosa— de los apodos con nombre de animales que han tenido algunas personas en Alcalá a lo largo del siglo XX. Si llegara la ocasión, que lo dudo, de referirnos a los motes de procedencias no animales, es decir, de objetos varios, de plantas, de olores, de facultades y defectos humanos, y así de un casi inagotable etcétera, posiblemente abordaríamos la tarea, aunque de seguro sería más ardua que la que ahora nos ocupa. Con todo, quede dicho que Alcalá nunca ha sido, en términos relativos, de los pueblos en que se hayan contado más personas con sobrenombre, y menos de animales.
«La cangreja»
No llegué a saber su nombre completo. Posiblemente nadie lo sabía, ni siquiera ella, tampoco su hijo, porque ninguno de los dos llegó a cobrar paga alguna. Cuando yo la conocí se dedicaba a limpiar en algunas tabernas. Creo que anteriormente no había hecho otra cosa, laboralmente hablando. Bajita y redonda, se escoraba a la derecha al caminar. No fea, sino desafortunada, su mayor y casi único deseo era que los vejetes —cómo aspirar a los jóvenes— se metieran con ella y le dijeran procacidades, a las que contestaba con otras mayores y con tocamientos en su cuerpo y en el del vejete de turno, si éste se dejaba o no tenía los suficientes reflejos para evitarlo. Las dos o tres copitas de ginebra que engullía por la mañana le levantaban el ánimo, pero, claro, sólo por una o dos horas, dándose luego a los botellines. En cuanto a la limpieza, justo es reconocer que se esforzaba, pero entre las distracciones «galantes», la bebida y sus pocas fuerzas nunca se conseguía eso de los chorros del oro.
«El lagarto»
Francisco Jiménez López. Estuvo empleado en la fábrica de cementos desde su fundación, cuando era «Cementos el Caballo». El mote no provenía de la apariencia de su piel —no tenía escamas, ni era verde—, sino del frío que tenía continuamente, lo que le llevaba a ponerse al sol a cada ocasión que se le presentaba. También le conocían algunos como «el ropero», porque llevaba sobre su cuerpo menudo dos camisetas, dos camisas, dos chalecos, una chaqueta, y, desde septiembre a mayo, un abrigo largo. Y tres pares de calcetines, en invierno y en verano. Siempre anheló que lo mandaran a los hornos de la fábrica, lo que nunca consiguió. Lo tenían con un carrillo de mano arriba y abajo, a la intemperie pero entre las naves, donde raramente daba el sol. Al comenzar la jornada en la fábrica siempre llevaba un botijo lleno, no de agua sino de vino e incluso de coñac. Mal comelón, murió de frío, una noche en que, borracho, unos amigos lo dejaron en un coche durmiendo un sueño frío, frío de verdad. (No confundir con Ricardo «el Lagartijo», ese que trabajó en la panadería del Lepe en el Derribo y después en Lejía Conejo, gran persona, rebelde con causa, simpatiquísimo, generoso, bromista de buena ley, hombre de risa fácil pero no tonta).

«El mirlo»
Hornero en la panadería de Dolores Oliveros, en la calle La Plata. Era casi tan negro como el pájaro del que recibía el remoquete. Su nombre era José Blanco Rubio. A disgusto con su tonalidad dérmica, nunca llegó a creer que pudiera existir un mirlo blanco. Esquivo, soltero y sin nadie, murió en el desván en que malvivía sin que se descubriera su óbito hasta tres o cuatro días después —era invierno—, cuando fue el casero a cobrarle. «¿Y a mí quién me paga?», llegó a decir el propietario. «El mirlo» tuvo menos misas de difuntos que Adán y Eva.
«El ciempiés»
Andrés Cazalla Rute. Vivió en la calle Nicolás Alpériz. Hornero. Inventor de la denominación «agua de bujeritos», para referirse a la del sifón, con la que acompañaba el aguardiente. Lo de ciempiés se debió a que le solía decir al tabernero: «Échame otra, pa no ir cojo». Un día, uno de los taberneros le respondió: «¿Cojo, si eres un ciempiés?», dada la cantidad de «otras» que ingería. Fue uno de los bebedores —no cabría decir borracho, estado en que nunca lo vi— más simpáticos y pacíficos que he conocido. De cuantos he escuchado, el que mejor cantaba las saetas de Alcalá —pegado al mostrador y escrupuloso en cuanto a número y calidad de oyentes—, en un tono bajito, dado que sus facultades no le permitían mucha expansión fónica. En esto le pasaba como al Chicho de San Roque.
«El pato»
Antonio Jiménez Gandul. Él ya era bastante mayor cuando alcancé a conocerlo. A uno de sus nietos, buen amigo mío, le dicen «el Patito», y al padre de éste lo conocieron como «el hijo del Pato». Trabajó en la construcción de la conocida como Casa Paulita. Verla derribar, apenas cuarenta años después, fue una de las grandes penas de su vida, si no la mayor. El apodo le venía de su forma de andar, con los brazos hacia atrás y con un contoneo todo él que recordaba a tan entrañable animal. Puedo recordar que armó muchas discusiones en la Plaza del Duque con otros viejos cuando, en 1969, dijeron que el hombre había llegado a la Luna. Él lo negaba y requetenegaba. Yo creo que con buen criterio. No sabemos si llegó una máquina, pero el Hombre….

«La Santa Teresa»
No diré su nombre. Trabajó en el almacén de Tío Tubo, en el de La Nocla y en el de los Gutiérrez. Esta mujer, de extraordinaria belleza y simpatía, casó cinco veces, y enviudó otras tantas. ¿Habrá alguien entre ustedes que no conozca el proceder de la mantis religiosa hembra durante el acto copulativo? Pues bastó con que a una sola persona se le ocurriera la comparación para que a aquella mujer se la conociera en Alcalá, a la segunda defunción marital, con ese apodo que a mí me parece tan asqueroso y despreciable además de tontísimamente injusto. Los hombres lampaban por ella, y ella elegía. Si se morían ¿qué culpa tenía ella? Por lo menos se habían muerto después de haber conocido a fondo a una mujer de bandera. Seguro que la envidia jugó cierto papel en la génesis y propagación del mote. No tuvo descendencia, y en sus últimos años estuvo atendida por dos sobrinas.

«La guacamaya»
Fue mi pariente, amigo y compañero Rafael Palomo el que le puso el mote a aquella muchacha cuya cara se asemejaba a la de tan precioso animal. Lo que pasa es que si en el pájaro resultan de una belleza espectacular, los mismos rasgos trasladados al rostro humano se convierten en algo grotesco y chocante. Un queridísimo amigo mío, Jorge, tan desafortunado en amores como en caídas, fracturas y demás desgracias de cualquier tipo, fue novio de la muchacha apajarada. Ella vivía en una posada, y Jorge iba a visitarla los miércoles por la tarde, que era cuando libraba en el bar en que estaba empleado. Una semana, el dueño necesitó el miércoles para sí, de modo que Jorge descansó la tarde del martes. Se dirigió a la posada, y, al entrar en el zaguán, se encontró con que detrás de la puerta estaba su novia en plena faena con un varón. El bueno de Jorge no pronunció ni una palabra, volvió sobre sus pasos y nunca más hizo por ver a la moza. La guacamaya era fea, pero, tal vez precisamente por eso, no desaprovechaba las tardes libres.

Canilla de barril
«El verderón»
Había nacido en El Viso del Alcor y se llamaba Jesús. Ni él mismo sabía el motivo de su apodo. Posiblemente le venía de familia. Cuando estuvo trabajando en 1954 en la obra de La Bodega, en la calle de la Mina, bajo la batuta de aquel gran maestro albañil y extraordinario elemento que fue Francisco Antúnez Cáceres, dejó una huella indeleble, tantas fueron las anécdotas que protagonizó. La huella que aquí tengo lugar para reflejar es la que dejaba en la canilla del barril del fino «Mosquito», en el del mistela o en el del vino duro, al manipularlas, ora una ora otra, con las manos llenas de yeso, que nunca tenía la precaución de limpiarse. Los «ataques» de Jesús se contabilizaban, sin más consecuencias, por mi abuelo, por mi padre o por Rafael Palomo: uno, dos, tres, cuatro… Algunas, pocas veces, cuando Jesús estaba en algún andamio, Curro Antúnez le advertía, por su seguridad: «Jesús, bájate de ahí». Pasados los años, fue el inventor de un método infalible para cazar pajaritos: ponía algunos granos, o pan, o lo que fuera, en su mano abierta, y cuando el pájaro se arrojaba por el alimento, Jesús retiraba súbitamente la mano y el pájaro se estrellaba en el suelo. Si se lo creía él mismo, ¿cómo no creerlo yo?.
«El chiva»
Manuel Olivera Carmona, «Manolín». El hijo mayor de un padre gachó y una madre jitana. Manolín, ya cuarentón, se tiró de un balcón de una casa de la calle Herreros, según él para suicidarse, intento del que salió con un pie fracturado. La altura del balcón no daba para más. El padre, betunero de profesión, metía un grillo en una cajita y lo ponía bajo la almohada: decía que sin el rin-rin del grillo le era casi imposible dormir. Creo, no estoy seguro, que Manolín, que no trabajó en toda su vida, más que nada dedicado al sablazo, la terminó en un centro psiquiátrico o manicomio (entonces aún los había). Yo tuve unas cartas —que destruí accidentalmente— cruzadas entre Manolín y una mujer —Luisa Benítez— que conoció en el psiquiátrico de Córdoba. Las cartas eran de cuando Manolín estaba en el de Sevilla y Luisa seguía en Córdoba. Ninguna de las cartas de Manolín fueron manuscritas por él, porque era totalmente analfabeto. Ella, por su parte, se quejaba en todas las suyas de las infidelidades del «Chiva», quizás porque advertía las mentiras de Manolín, clarísimas incluso para mí. (A su hermano Agustín habría que dedicar una biografía de unas doscientas páginas, que serían las más densas imaginables, por ricas y amenas. Agustín ha sido el ser más extraordinario que yo he conocido directamente en mi vida, pero tendría que «poseerme» Dostoyevsky, o Cervantes, quizás una combinación de ambos, para poder transmitir siquiera fuese una parte de lo que ese ser reunía).
«El pavo»
Pablo Fernández Portillo. Sobrino de primos hermanos por parte del padre de la mujer del yerno del cuñado del tío del suegro del hijo más chico de la hermana del sacristán de la iglesia de San Sebastián que antecedió a Pachón, que era tío segundo del segundo marido de su hermana, sobrina carnal del tío del cuñado del sobrino de primos hermanos de la madre de Joaquín el de la tienda. El más presumido de Alcalá y posiblemente de España. Guapo, «bien periformado», como ponen en los partes de los hospitales (lo sé por mí), poseedor de varios de los dones que hacen atractivos los hombres a las mujeres y también a tantos hombres. Pablo se tenía en tanto que pasó los años despreciando a cuantas mujeres le rondaron, sin que, por el contrario, hiciera algo por los de su sexo. Así que, según me aseguró el único amigo que tuvo, nada de nada durante toda su vida. Estaría bien de cuerpo, pero es de suponer que mal de la cabeza. Puede ser también que no estuviera tan bien de alguna otra cosa.
«El erizo»
Joaquín Ríos Jiménez. Jitano, orgulloso de serlo y con razón. El apodo le correspondió por ser muy probablemente el único jitano que no le temía a las culebras. Es más, las cazaba con tanta o más agilidad que el simpático animalillo del que recibió su alias. Trabajó durante muchos años en el almacén de Beca, como ayudante de camión. Otra cosa curiosa es que los más agresivos perros de las fincas se echaban a sus pies nada más acercárseles. No lo es menos que los gallos, cuando Joaquín entraba en un corral, se agachaban igual que las gallinas cuando van a ser pisadas. El jitano lo lograba mirándoles fijamente y diciendo, durante unos instantes y sin parar: «Federico, Federico, Federico…». Su final fue casi idéntico al de tantos pobres erizos: atropellado por un coche, en su caso cuando fue a atravesar la carretera sin cuidado alguno, en Sanlúcar la Mayor. Los coches no son perros, ni gallos, ni culebras.
«El aguilucho»
También conocido como Fraisquillo (de Francisco, Francisquillo). El mote le fue adjudicado ya mayor, cuando, al entrar en la taberna —repleta—, el dependiente, un jovenzuelo observador y descarado, le dijo: «Fraisquillo, pareces un aguilucho caío de un nío». La verdad es que Francisco de Quevedo tendría delante a alguien muy parecido a su tocayo cuando escribió aquello de «érase un hombre a una nariz pegado…». La de nuestro hombre era aguileña y enorme. Eso, unido a los pelos de punta, a sus temblores propios y a los añadidos por el frío que traía de la calle, además de a la postura de sus brazos, inmóviles pero separados del tronco, hicieron al jovenzuelo acertar con la imagen. De tan mal humor como inocencia y rectitud extremas, siempre estaba sermoneando a su mujer, que, como era sorda, cuando había alguien delante se limitaba a sonreír. Las palabras de Fraisquillo ni le entraban ni le salían, aunque le molestaba tanta insistencia.
«El borrico»
No era de Alcalá, y siempre mentía sobre su lugar de nacimiento. Y sobre cualquier cosa. Cojo, con bigotito y sombrero, con apariencia de jitano sin serlo, se dedicaba a vender participaciones de lotería. Al que rehusaba comprarle le decía: «Arre, borrico», y de ahí el mote. Algunas veces, cuando alguien iba a comprarle, preguntaba qué número quería que le pusiera en la papeleta, como dando a entender, en broma, que carecía de los décimos que respaldaran el albalá. Desapareció de Alcalá cuando una vez «dio» un premio considerable. Yo creo que en esa ocasión él mismo se diría, repetida y enérgicamente, incluso dándose en las ancas: «Arre, arre, borrico, arre».