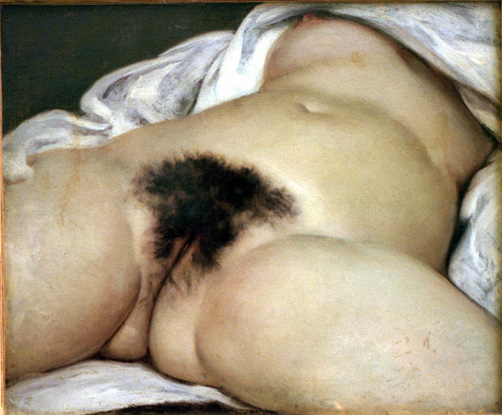Museu da marioneta de Lisboa
[Foto: LGV 2018]
«Este relato no es ficción ni libro de Historia. Tampoco tiene un protagonista concreto, pues fueron innumerables los hombres y mujeres envueltos en los sucesos…» Así podemos entender el sentido del libro de Éric Vuillard 14 de julio (2016). Sin embargo estas palabras pertenecen al comienzo el libro de Arturo Pérez-Reverte Un día de cólera (2007). Los sucesos son los del 2 de mayo de 1808 en Madrid, pero bien pudiera servirnos para los del 14 de julio de 1789 en París. Dos «momentos estelares», donde el tiempo «se comprime en ese único instante que todo lo determina y todo lo decide» en palabras de Stefan Zweig, el maestro de un tipo de literatura que a principios del siglo XXI Vuillard y Pérez-Reverte retoman con innegable éxito. Ambos escritores narran dos hechos que marcaron el inicio de la contemporaneidad en Europa en su doble sentido, el revolucionario y el contrarrevolucionario y que tienen como protagonista a la multitud, a esa masa rebelde que categorizaría Ortega y Gasset.
Éric Vuillard [1] es un escritor que nació en el año revolucionario de 1968 y que llevaba una existencia profesional discreta en Rennes hasta que consiguió el Premio Goncourt de 2017 por El orden del día, otra «miniatura histórica» que narraba el ascenso del nazismo. Esto ha llevado a Tusquets a publicar en español la obra que comentamos y que fue publicada en Francia en 2016. Vuillard nos cuenta en 185 páginas el febril día en que comenzó la Revolución Francesa para todo estudiante. Una fecha marcada y subrayada en los manuales escolares y de la cual poco se conocía en detalle. Vuillard realiza una recreación literaria de ese día utilizando material histórico (aunque es una pena que no cite sus fuentes más allá de nombrar a Michelet). En su empeño no duda en utilizar un lenguaje actual que lo hace accesible a todo tipo de lectores y que ya ensayó Pérez-Reverte en su Cabo Trafalgar (2004). Adonde las fuentes no llegan el autor recurre a «morder la nada y caer en la gran cuba donde ya nadie tiene nombre» (pág. 91)
Los protagonistas del libro son aquellos sin nombre que asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del Antiguo Régimen. Aún así es de destacar que en el libro aparecen multitud de nombres de personas, que no personajes, los cuales el autor ha ido recolectando de las fuentes históricas. Todos ellos forman una masa popular que pierde, en cierta manera, su individualidad en pos de una meta común: la destrucción. Destrucción de un edificio real pero a la vez símbolo del despotismo. Elias Canetti en Masa y poder (1960) señaló como una de las propiedades de la masa la necesidad de una meta, un objetivo que «está fuera de cada uno y que coincide en todos, sumerge las metas privadas, desiguales que serían la muerte de la masa». Aunque amalgama de nombres propios, apellidos o apodos, la multitud parisina se mueve como un solo cuerpo que busca armas y focaliza todo su esfuerzo en tomar la Bastilla. Para Vuillard «no hay modo de contener a una multitud, una multitud no parlamenta, no discute, a la multitud no le gusta esperar» ( pág. 64). Y precisa que el movimiento popular del 14 de julio fue una «intifada de pequeños comerciantes, de los artesanos parisinos, de los niños pobres» ( pág. 51). La pobreza es para Vuillard el motor de su relato ya que comienza con el sangriento motín del 23 de abril de 1789, cuando una multitud popular asalta las casas y negocios de potentados al grito de ¡Mueran los ricos! En esos momentos Francia vivía una de sus mayores épocas de carestía. Recordemos que el historiador Labrousse señaló que el día en el cual el pan alcanzó su mayor precio fue el 14 de julio. Paralelamente el Estado absolutista vive una bancarrota total que obliga al rey a convocar a los Estados Generales en mayo de 1789. En gran medida, para el autor, esta bancarrota es estructural a un Estado que tiene su summun en la corte de Versalles, a la cual Vuillard dedica una de las mejores páginas de su libro y que uno no puede sustraerse a visualizarlas, como hizo Sofía Coppola en su María Antonieta (2006).
De puntillas pasa Vuillard sobre cómo se pasó de los Estados Generales del Antiguo Régimen, organizados feudalmente en tres brazos, a la Asamblea Nacional Constituyente ciudadana. El comienzo de la revolución liberal y burguesa (es la que al final triunfará) no tiene para el autor la importancia de la otra revolución, la popular, la de la calle que el 14 de julio se lanza enfebrecida a la búsqueda de armas. Leyendo estas páginas vivimos las dos pulsiones que el gran historiador Georges Lefebvre consideraba consustanciales a la mentalidad revolucionaria: la esperanza y el miedo. Lo último viene dado por los rumores de que las tropas del rey estaban dispuestas a entrar a sangre y fuego en París para ahogar la naciente revolución, lo primero viene dado por el sueño de algo nuevo. Ese algo nuevo aún poco definido en la mentalidad popular, viene dado por la epifanía revolucionaria de la palabra. En esos días de un caluroso julio parisino «todo el mundo se acuesta tarde. Se habla y se habla. Nunca se había hablado tanto» ( pág. 48). De los pocos personajes históricos que se citan (junto a Necker, el ministro de Hacienda, y María Antonieta, la reina) un joven Camile Desmoulins (nada sabemos en aquel de día de Dantón o Robespierre, luego indiscutibles tribunos de la plebe) arenga a la multitud con palabras enardecidas. Porque «la palabra dicha no deja traza, pero obra estragos en los corazones» (p. 116) Y nada es más sensible al corazón que la esperanza, la misma que hace que el 14 de julio sea para el autor el nacimiento de la Revolución. En las siguientes líneas podemos resumirlo:
«Durante la noche del 13 al 14 de julio, que es, yo creo, la noche de las noches, la Natividad, la más terrible noche de Navidad, el Acontecimiento, la chusma, como suele decirse, los más pobres, en suma, aquellos a los que la Historia dejó hasta ese momento pudrirse en el arroyo, armados con fusiles, espetones, picas, hacen que les abran las puertas de las casas y que les sirvan comida y bebida. En lo sucesivo, la caridad no bastará» (pág. 61)
Desde ese momento se tendrán que tener en cuenta esos miserables que inmortalizara Víctor Hugo y cuyo espíritu flota en todo el 14 de julio. Son los salvajes de la civilización. En palabras hugianas, son aquellos hombres «que en los días genésicos del caos revolucionario, harapientos, feroces, con las mazas levantadas, la pica alta, se arrastraban sobre el viejo París trastornado, ¿qué querían? Querían el fin de las opresiones, el fin de las tiranías, el fin de la guerra, trabajo para el hombre, instrucción para el niño, dulzura social para la mujer, libertad, igualdad, fraternidad, el pan para todos, la idea para todos, la conversión del mundo en Edén, el progreso…»
Frente a ellos los burgueses y aristócratas, los civilizados de la barbarie, temerosos intentan controlar a la multitud formando una milicia para mantener el orden y a la vez, la halagan con palabras hueras. La revolución de los juristas en Versalles no es la del pueblo en la calle que asalta la Bastilla ajeno a las llamadas a la conciliación. Recordemos: la multitud no parlamenta, actúa. Estos burgueses no veían lo mismo que vería Víctor Hugo, no creían que el progreso llegaría desde la plebe. En este sentido historiadores de finales del siglo XX, ejemplificados en Furet y Richet, definieron esta explosión de violencia popular como la del «viejo milenarismo, la ansiosa espera de la venganza de los pobres, de la felicidad de los humillados». Sin embargo, tal como dejó por escrito Engels en una carta de 1889, este cuarto Estado le hizo el trabajo sucio a la burguesía en su derrota del feudalismo en 1789 y más adelante en 1792 cuando acabó con la monarquía. Tal como ocurriría más adelante con la Comuna de 1871, se acusó de los desmanes a los extranjeros, a pandillas de vagabundos que fueron llegando a París de todas partes de Francia y que extendieron el caos y el terror. Sin embargo, ¿quién era genuinamente parisino? La ciudad acogía diariamente a legiones de inmigrantes que buscaban salir de la miseria y que amalgamados en la escasez fueron la carne de cañón de las jornadas revolucionarias. Además eran en su mayoría jóvenes ya que «Francia era entonces un país joven, asombrosamente joven. Los revolucionarios fueron gente muy joven, comisarios de veinte años, generales con veinticinco. Jamás ha vuelto a verse tal cosa» ( pág. 58).
La multitud es tratada por Vuillard con el humanismo de la multitud de retazos de vida rescatados de los documentos, inflamados por la imaginación cuando faltan aquellos. Leer sus nombres, sus oficios y su vestimenta a través de los atestados judiciales de sus cadáveres, nos recuerda que ellos eran nosotros. La jauría revolucionaria humanizada tal como Dickens hizo en su Historia de dos ciudades (1859): «Padres y madres que habían tomado parte activa en los asesinatos jugaban con sus niños y los cubrían de besos, y en aquella situación terrible, ante semejante porvenir, los enamorados se amaban esperanzados». El historiador Michelle Vovelle en La mentalidad revolucionaria (1985) destacaría «la importancia de la cesura revolucionaria en las estructuras más íntimas de la vida de las gentes que vivieron esta aventura».
Sin embargo la aventura de la Revolución no es eterna como nos demostró Anatole France en Los dioses tienen sed (1912), la que es quizá la mejor novela sobre la Revolución francesa. «Porque bien hay que vivir, hay que asumir la vida, uno no puede estar siempre rebelándose; se requiere un poco de paz para engendrar hijos, trabajar, amarse y vivir» (pág. 63).
Las últimas páginas de 14 de julio tienen la actualidad de una Europa en crisis, y más en concreto de la Francia de la furia amarilla enchalecada que no sabemos a donde realmente va. Lo cierto es que todos nosotros, como todos aquellos de 1789 coincidimos en algo: «el hombre desaparece como apareció en la Historia, simple silueta» (pág. 110).

___________________________
[1] Entrevista al autor en el suplemento cultural Babelia de El País: https://elpais.com/cultura/2018/03/05/babelia/1520253550_353014.html