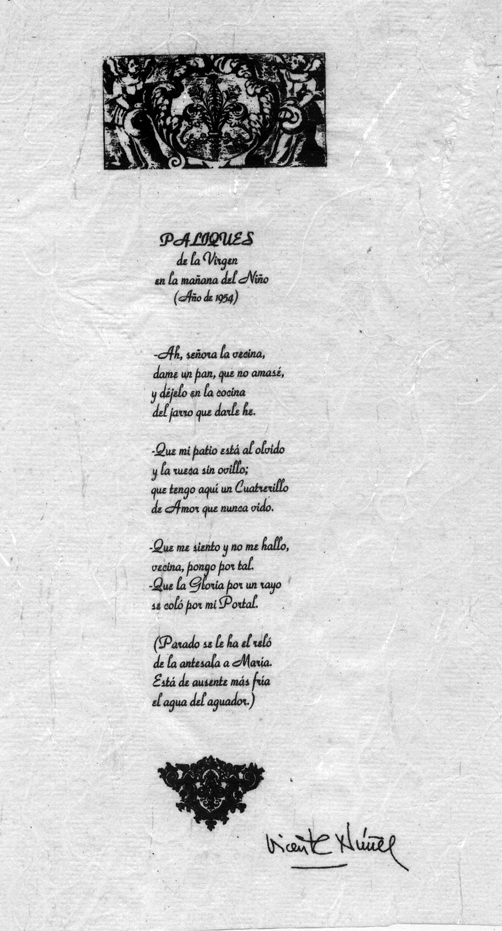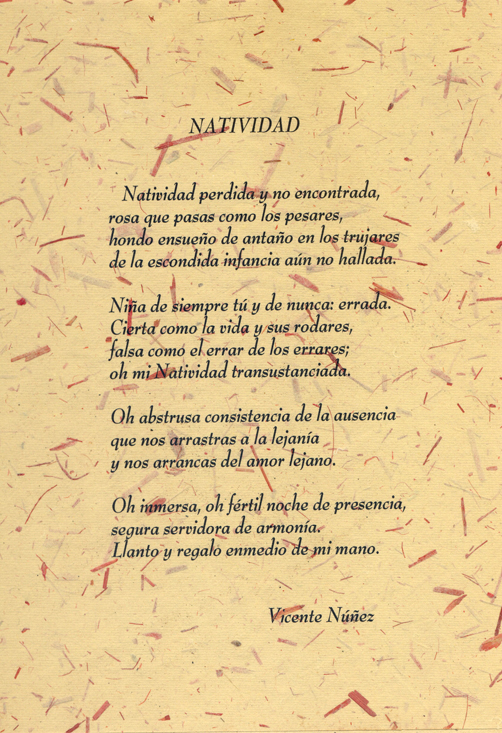LA MUERTE DE IRRIPÉ. Por María del Águila Boge
IRRIPÉ era un cocatiel blanco que mi marido había querido que yo le eligiera en un pet shop de Beverly Hills. Por onomatopeya con lo que repetía su cantarina voz, le llamó Irripeux. Para desvincularlo de ese nombre de príncipe faraónico o connotación de vocablo francés, yo lo españolicé a sólo Irripé. Supuestamente aprendería a hablar, pero a pesar de las lecciones que mi marido le impartía con un manual, nunca aprendió.

Como todos los pájaros de su especie, era muy narcisista, deleitándose contemplando su propia belleza en el espejo de fondo de un aparador rococó empotrado en la pared, con frisos dorados y repisas que le servían de percha y jaula abierta de palacio oriental, que poco a poco iba destrozando con su pequeño pero poderoso piquito. Un piso alquilado que cuando lo dejásemos tendríamos que pagar daños y perjuicios.
Prefería picotear los alimentos de nuestros platos, en vez de las semillas especiales que le comprábamos en la tienda de “pets”, y bebía champán en nuestras copas, rebelándose cuando se la apartábamos. Bailaba ballet con la música clásica, que parecía gustarle tanto como a mí, expandiendo su cola y sus alas, enhiesta la coronita de plumas de su cabeza, en un demi-plied o cou de pied.
Hasta entonces yo no creía en la inteligencia de los animales. Irripé me convenció. Estaba enamorado de mi marido. Presentía su llegada, revoloteando excitadamente, trinando irripé, irripé. Se le posaba en los hombros y tenía que espantarlo para ducharse. Él también tenía sus duchas con un champú especial para pájaros.
Una mañana encontramos unos huevos en el mullido cesto donde dormía. Irripé no pertenecía al sexo de los ángeles, como habíamos creído. Era una pajarita. Durante el tiempo de incubación no dejaba acercarse a mi marido. Cuando se convenció de que aquellos huevos eran hueros, volvió a la normalidad y a su amor por mi marido. Yo no sabía cuánto tiempo iba a durar aquel idilio. Necesariamente la vida de aquella preciosidad tenía que ser efímera. Pero estuvo mucho tiempo con nosotros.
El despeluche cíclico de Irripé estaba durando más de lo normal. Mi marido consultó a un veterinario, que le dio una loción. Él lo sostenía con las alas abiertas mientras yo lo embadurnaba con un hisopo. Una hora más tarde notamos que Irripé estaba mudo y alicaído en una de sus repisas. Nos acercamos a él, y espantado nos huyó en un vuelo errático, casi exhausto, hasta volver a caer en su sitio. Jadeaba dolorosamente con su piquito abierto. Era consciente de que nosotros le habíamos asesinado. Sus ojos, ya vidriados, nos acusaban de criminalidad. Muy debilitado ya, se dejó coger. Llamé al veterinario de urgencias contándole su estado entre sollozos. Era una mujer. Nos aconsejó que le diéramos un baño con agua clara para lavarle la loción. Demasiado tarde. Su piel estaba violácea. Irripé yacía exánime en las manos de mi marido. Unas lágrimas silenciosas escaparon de sus ojos. Tapándole todos los poros de su cuerpo, le habíamos asesinado por asfixia azul.
Lloré desesperadamente toda la noche. Sentía entre mis dedos el hisopo criminal, y la sensación, como la asfixia azul de Irripé, se extendía por todo mi cuerpo, hasta el cerebro y las uñas de los pies. Al día siguiente, rota, me fui a trabajar. A media mañana me desplomé sollozando sobre mi mesa. Compañeras y compañeros me rodearon escandalizados. Llegaron los jefes, y no me pudieron sacar lo que me pasaba. Como extranjera, ellos sabían que yo no tenía allí a nadie más que mi marido. Supusieron un drama matrimonial. Denegué con la cabeza, y pude balbucir que había matado a mi pajarito. Me trajeron una infusión tranquilizante y me acompañaron a casa.
Irripé yacía sobre un lienzo en la mesa de cristal delante del sofá. Coloqué un capullo blanco de largo tallo junto a él, y no dejé que mi marido lo enterrase. Yo estaba sufriendo una catarsis. No comía y durante días no dejaba de llorar. Mi marido no lo comprendía, el pájaro era suyo. Se quejó de que no me podía aguantar. Le aclaré que con la muerte de Irripé yo lloraba los crímenes cometidos por toda la humanidad contra la total inocencia. Un día al volver del trabajo Irripé ya no estaba. Mi marido lo había enterrado con su rosa blanca en algún lugar del jardín, que yo no quise conocer. Durante muchos años yo no podía hablar de la muerte de Irripé sin que las lágrimas me vinieran a los ojos.