Argumento para película muda
con fragmentos de la Sonata en Si menor de Franz Liszt [1]
Todas las mujeres de la familia, madre, abuelas, tías abuelas, tías, primas, primas segundas, amigas de máximo grado y hasta conocidas más o menos cercanas, dijeron lo mismo al verle: «¡Estupendo!». Luciano, el padre, un hombre optimista y confiado, quiso bautizar al niño con ese nombre. Pero, como era de esperar, Luciano topó con la Iglesia. Más concretamente con don Braulio, el párroco. Don Braulio era inflexible. El caso es que, ante la negativa parroquial a bautizar a Estupendo como Estupendo, Luciano y Rosarito tuvieron que elegir otro nombre: «Ea, venga, póngale usted Tadeo mismo». Y es que había nacido el día de San Judas Tadeo. A don Braulio le pareció estupendo.
Pero Tadeo fue Estupendo para todos. Hasta el maestro de la miga, al tocarle levemente con el puntero, decía: «Vamos a ver, Estupendo, vamos a ver…». Y Estupendo fue Estupendo, siempre. En el servicio militar —allá en la Turquilla, tan cerca del pueblo— los cabos, el sargento, incluso el teniente, le llamaban Estupendo. Se dio el caso de que el capitán, una vez que fue a darle un permiso, se dio cuenta y tuvo que rectificar sobre la marcha: «Bueno, Estu…, ejem, ejem…, Tadeo, que usted lo disfrute».
Y como Estupendo era inteligente, sencillo, educado, vigoroso y buen cumplidor de las obligaciones, todo el mundo, al oír pronunciar su sobrenombre, convenía con una sonrisa, mostrando su aprobación.
Como era lógico, Estupendo tuvo que empezar a trabajar mucho antes de entrar en filas: en un molino, en una caballeriza, y, después, en una tienda de tejidos, donde le reservaron el puesto hasta después de venido de la milicia. Ni del molino ni de la caballeriza salió porque su trabajo fuese deficiente, todo lo contrario, sino porque su madre, muy aprensiva —aprejensible, como tan expresivamente se decía— le insistía: «Hijo, que te vas a dejar la salud»; «Estupendo, que te va a matar un caballo de una patá, como le pasó a tu tío Antonio». Estupendo prefería esos trabajos, no en vano era un joven fuerte y no le temía a la tarea. Además, le gustaba bregar con las bestias, «las de cuatro patas», como decía su padre. Pero ni éste quería llevarle la contraria a su mujer ni Estupendo disgustar a la madre. Luciano esperaba poder dejarle a su hijo el puesto de custodio de algunas fincas urbanas y otras propiedades de una buena familia, pero mientras tanto… Así que el mostrador fue el lugar de trabajo de aquel mozo que, sobre todo en las tardes carentes de clientes, con la congoja invadiéndole el alma, sentía como si algo aciago subiera por su garganta. Mala, muy mala edad para la quietud, salvo que se sea un baldragas.
* * *

Una de esas tardes, ya mudada en noche, casi al cierre, ya Estupendo dejándolo todo recogido y en orden (don Francisco, el dueño, se había ausentado como otras veces, confiando totalmente en Estupendo), entró Evaristo. Evaristo y su madre vivían muy cerca de la tienda. A Estupendo le subió la sangre a la cabeza, se le secó la boca y se le alteraron los pulsos. Aquel muchacho, de pocos años menos que él, lo ponía malo. Nunca habían cruzado una palabra hasta ese momento. Pero, miradas, cientos.
—¿Tú cómo te llamas? —inició Evaristo.
—¿Yo? Tadeo.
—¿Y por qué te dicen Estupendo?.
Estupendo encogió los hombros por respuesta. No hubiera sido capaz en aquel momento de pronunciar más de tres o cuatro palabras seguidas. Evaristo —¡si sabría Estupendo su nombre!— le atraía poderosamente. Sus andares, su leve vello asomando, su baja estatura contrastando con la robustez de sus brazos, lo imaginadamente granítico de sus piernas, la mirada insinuante y a la vez esquiva, la amplia frente en contundente cabeza, la boca entreabierta como invitando a ser visitada… Por lo que fuera, pero el caso es que Evaristo lo ponía malo. Estupendo salió del mostrador, cerró apresuradamente la puerta, volvió adentro y apagó la luz. No pasó un instante y ya se le había acercado Evaristo hasta no poder más…
Estupendo asomó la cabeza y miró a todos lados. A un gesto suyo, Evaristo salió como hueso de almeza por cerbatana. Estupendo, preso de un nerviosismo distinto al de minutos antes, pero nerviosismo al fin, repasó la escena, y, por último, guardó en el bolsillo un trozo de tela que hubo de doblar con cuidado, no fuera que… Y fuese.
* * *

La noche tiene más ojos que estrellas. A la mañana siguiente, al ir a abrir la tienda, don Francisco ya era conocedor de «la cosa», como enseguida se dio en llamar a lo sucedido o a lo que se daba por sucedido. Estupendo llegó puntual, como siempre. El propietario se comportó de la manera acostumbrada: pausadamente, dando a cada paso una parsimonia diríase que palaciega.
No eran más de la diez cuando a la madre de Evaristo, Reposo, una viuda cuya vida de casada había dado lugar a toda clase de comidillas —con sus correspondientes digestiones—, se le vio arriba y abajo frente a la tienda. Don Francisco mandó a Estupendo a la botica. Reposo, cuando comprobó que don Francisco estaba solo, entró por fin, haciendo gestos de desesperación.
—¡Ay, don Francisco, qué vergüenza, qué vergüenza más grande!
—Señora, ¿qué es lo que ha pasado? —dijo el tendero, queriendo atenuar lo ocurrido.
—Usted lo sabe, don Francisco, ¡qué vergüenza!, ¡quién iba a decir que ese…! Le dio dinero, don Francisco, le dio dinero y lo asustó, si no ¿cómo iba mi niño…?
—Bueno, ya está bien, Reposo, —dijo firmemente don Francisco, dejando clara su intención de poner fin a la escena— ya lo solucionaré yo esto.
La madre de Evaristo salió, repitiendo una y otra vez lo de qué vergüenza y lo de que quién iba a decir, y cómo mi niño… Estupendo, que se demoró en la calle hasta verla salir, entró en la tienda, rojo como tomate maduro. El temor a la que podría venírsele encima le produjo tal descomposición que no sabía si aguantaría lo que se le estaba viniendo atrás. El patrón, casi sin mirarle, le indicó que se fuera a su casa y que dijese a su padre que hiciera el favor de venir a la suya después del almuerzo.

* * *
Luciano no supo nada hasta que se entrevistó con don Francisco. Éste, con una calma forzada y con los circunloquios que tan bien manejaba, enteró al padre de Estupendo, el hombre optimista y confiado, de lo que parecía que había ocurrido en la tienda la noche anterior, y también de la actitud de la madre de Evaristo, lo único que para él resultaba realmente grave.
—Mire usted, Luciano, a estas horas seguro que lo sabe todo el pueblo, por culpa de esa víbora, que una mala lengua es lo más malo que hay en el mundo. Y la gente sabrá… lo que quiera decirle esa mala madre. ¿Y el hijo? ¡Valiente escamocha!
—Claro, claro —acertaba a decir Luciano, al que habían abandonado optimismo y confianza— ¿Pero qué vamos a hacer ahora, don Francisco? Estupendo…
—Estupendo… Yo hablaré con él esta tarde. Dígale usted que venga temprano, a la hora de abrir. Yo creo que voy a poder solucionar este lío. Y usted, Luciano, anímese, que Estupendo no ha hecho nada del otro mundo; vamos, que son cosas que… Y conste que yo…
—Gracias, gracias, don Francisco, yo lo confío todo a usted; lo malo es Rosarito, que ella…
Don Francisco dio unas palmadas en el hombro de Luciano como aliento y despedida y se puso a pensar —o a darle vueltas a la cabeza; que no es lo mismo, según su propio dictamen.
* * *
Desde su casa a la tienda ya pudo advertir Estupendo los repasos visuales de vecinas y vecinos, el corrillo de las tres o cuatro que hablaban siguiéndole con la mirada, la canción que entonaba el carbonero en la puerta mientras observaba a Estupendo como si fuese la partitura, el guardia que parecía sonreír… Todo, fuese o no con él, lo sentía Estupendo como si le estuvieran asaeteando (de haber conocido lo de San Sebastián se habría sentido el santo).
El encuentro con don Francisco no fue muy largo. El patrón había llegado a una conclusión que expuso a Estupendo con una concisión propia de las circunstancias.
—Eso lo puedes hacer mañana mismo. Y tus padres lo van a sufrir una temporada, pero peor sería que te quedaras aquí, viendo todos los días a esa…, y a ese… Verás como enseguida encuentras trabajo allí, como han hecho tantos. Y ya vendrás por aquí cuando puedas. Ahora, eso sí, tienes que escribir a tus padres, porque si no…
—Claro, claro, don Francisco —repetía Estupendo, igual que su padre al mediodía—, de verdad que estoy de acuerdo —y lo estaba.
—Yo te lo digo porque sé cómo es el pueblo. Lo que hay que ser es un hombre de bien toda la vida de uno. Lo demás…—y tragó saliva don Francisco— concholes, cada uno es como es.
¡Si sabría don Francisco cómo es el pueblo, que su hermano Antonio se fue, casi por lo mismo que ahora lo haría Estupendo, hacía poco menos de cuarenta años! Esto, por supuesto, no se lo dijo al próximo exiliado, al que las últimas palabras de don Francisco le habían provocado las lágrimas.
Al despedirse, don Francisco metió en el bolsillo de Estupendo una cantidad de dinero que hoy en día ya querría para sí cualquier cesante.
* * *

Estupendo llegó a Barcelona, y, tras dos o tres empleos poco duraderos, recaló en San Sadurní de Noya, donde encontró trabajo en las bodegas Codorníu. Así perdió el pueblo a Estupendo, San Sadurní de Noya ganó a Tadeo y éste se libró de vivir una vida malsana, llena de podredumbre y purulencia. Estupendo visitó varias veces a sus padres, a los que nunca dejó de escribir. En una de esas visitas, que fueron tres o cuatro —bastantes para la época—, Estupendo avistó a Evaristo: deforme, aborricado, abotargado —agofalláo, como aún se dice—, privado de cualquier indicio de anterior atractivo. Estupendo pensó que no sólo su cara, sino todo él, era ahora, por fin, el espejo de su alma. Vamos, que hubiera sobrepasado en horror al famoso retrato.
Don Francisco participaba de aquellas visitas, durante las cuales, ya anciano, siempre lloriqueaba un poco, con ese llorar de los muy viejos que ya no da lágrimas, pero sí conocimientos que hay que aprehender… si se es capaz de mirar lejos.
Estupendo no pudo estar en el entierro de sus padres, muertos el mismo día y en las mismas circunstancias: inhalación de humo procedente de un brasero. Dicen que es una muerte dulce ¡quién sabe! Y cuando tuvo lugar el fallecimiento de don Francisco hizo llegar unas flores a su sepultura. Y lloró, pues claro que lloró.
Tadeo se jubiló en 1954, cuarenta años después de haberse colocado en Codorníu. Yo, cada vez que bebo unas copas de cualquiera de sus cavas, me digo: Estupendo, sí señor, estupendo.
En Monsaraz
2003
[1] Gentileza de Mario Cortés.
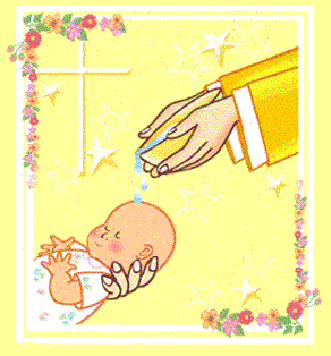
 Follow
Follow