Cuando, con ocho años, aquella provecta dama inglesa de los Baños del Carmen me dijo: «Visente, has una fogtificasión», quedé deslumbrado. Muchos antes, palabras como alhucema, troje, alcuza o tizne, por el acuse alentador con que penetraban en los corredores de mi ensueño, me revestían de una carne que sonaba desde una lejanía reencontrada, y que ya nunca se apartaría de mí. Regresaba yo entonces a un reino antiguo mío a través de la palabra devuelta, portando el trofeo de una carga y la luz infranqueable de una conquista.
Muy pronto me di cuenta de que una construcción ontológica por la palabra sólo podía tener desarrollo dentro de relaciones vacías y que mi vida se derrumbaba como un muro de trapo a medida que se instalaba dentro de ella una aridez métrica y ácida que disolvía en anillos dispersos la última razón amorosa de mi existencia. Atrapado en ese discurso, mi agitación ofensiva se convertía en canto. Un aliento desde el desorden.
Odié los encadenamientos y las tipificaciones de las escuelas poéticas. Porque me parecían firmes derrumbes consentidos y engendradores de culpa. La humillación que supuso atravesarlas me trajo el conocimiento de lo que debía desdeñar.
Yo no sabía deslindar del todo los términos de pérdida y conquista. Si la imaginación poética era una huida ¿a qué incógnito territorio nos trasladaba? El lenguaje nunca poseerá más libertad que la huida, pese a Shelley. La belleza no nos redime de la insumisión. El hombre verdadero reside en la oscuridad de la luz. Es el debate entre lo honesto y lo veraz… Una educación no represiva es muy peligrosa para la poesía.
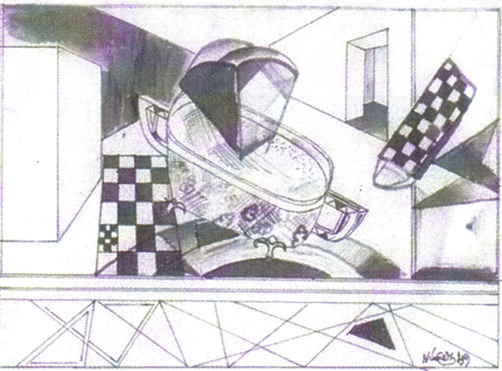
 Follow
Follow